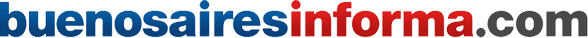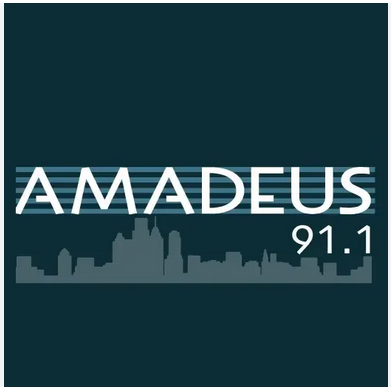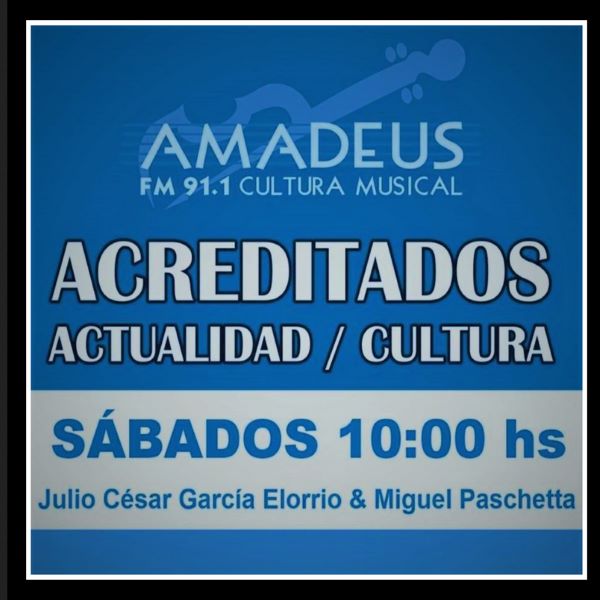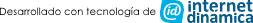Salud en crisis: entre el mercado que no alcanza y el Estado que no llega
Por Mgter Juan M Ibarguren - Secretario General de CAMEOF -
La crisis del sistema de salud en Argentina dejó de ser una alarma sectorial para convertirse en un problema nacional. Clínicas y sanatorios al borde del colapso, deudas impositivas y previsionales que se acumulan, profesionales que emigran o abandonan la actividad, pacientes que esperan horas —o días— por atención básica. ¿Qué está fallando? ¿Es un problema de presupuesto, de gestión o de modelo?
Para pensar la raíz de esta crisis, conviene salir del cortocircuito técnico y entrar en el debate de fondo: ¿qué papel deben tener el mercado y el Estado en la provisión de servicios esenciales como la salud?
Dos economistas clásicos, con visiones opuestas pero complementarias, pueden ayudarnos a entender el dilema: Friedrich Hayek y Richard Musgrave.
El orden espontáneo que no aparece
Hayek, liberal austríaco, sostenía que los sistemas más eficientes son los que emergen sin planificación central. El mercado, decía, actúa como un “orden espontáneo” donde millones de decisiones individuales se coordinan mediante precios. Para él, cuando el Estado interviene en exceso, interfiere en esas señales y distorsiona los incentivos.
Algo de eso se ve en Argentina: subsidios cruzados mal diseñados, regulaciones confusas y una superposición de coberturas (públicas, privadas, sindicales) que impiden una asignación eficiente de recursos. Ni los pacientes eligen con libertad ni los prestadores pueden planificar con certeza.
Pero Hayek también advertía que el Estado tiene un rol legítimo: el de establecer reglas claras, estables y generales. En eso tampoco parece haber éxito. El sistema no solo está intervenido, sino que es imprevisible.
El bien que no se puede dejar librado al mercado
Por otro lado, Richard Musgrave, uno de los padres de la economía del bienestar, argumentaba que ciertos bienes —como la salud o la educación— deben ser garantizados por el Estado, incluso si los ciudadanos no los demandan correctamente. Son los llamados “bienes preferentes”, que tienen efectos sociales que trascienden la decisión individual.
Desde esta visión, dejar la salud al arbitrio del mercado es injusto e ineficiente. No todos pueden pagar lo que necesitan, ni siempre saben qué necesitan. Y si alguien no accede a una vacuna o a un tratamiento básico, las consecuencias afectan a toda la sociedad.
Musgrave justificaría, por ejemplo, políticas como la cobertura universal, las campañas preventivas o el control de precios en medicamentos esenciales.
Entre dos lógicas que no se integran
Argentina parece atrapada entre dos modelos que no terminan de funcionar. No tiene un mercado competitivo que premie la calidad ni un Estado con capacidad para garantizar equidad y sostenibilidad. La salud está intervenida, pero mal; y es pública, pero débil.
La teoría de Hayek ayuda a entender por qué los incentivos están rotos. La de Musgrave, por qué no alcanza con arreglarlos si no se asegura el acceso. El problema es que, en la práctica, ninguna de las dos lógicas se ha aplicado de forma consistente.
¿Cómo salir del laberinto?
La salida no es ideológica, sino pragmática: construir un sistema que respete las señales del mercado pero corrija sus fallas; que asegure el acceso universal sin asfixiar al que produce o presta servicios. Para eso, se necesitan reglas claras, financiamiento sostenible y un rediseño institucional profundo.
Ni el Estado solo, ni el mercado solo. La salud en Argentina necesita algo más difícil: coherencia.